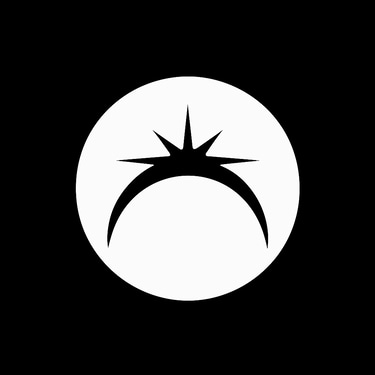La depresión es ese mal que escondes tras una sonrisa falsa, una máscara que las lágrimas van quemando por dentro.
Tener depresión es luchar por todo lo que parece cotidiano: respirar, levantarte, seguir el día.
A veces no tienes ganas ni de eso, pero lo haces, y cada gesto se convierte en un acto de supervivencia.
Otra de sus caras es el miedo a la noche.
Sabes que debes acostarte, pero no vendrá el descanso: solo una vigilia inquieta que te roba las fuerzas y te hunde un poco más en el pozo donde habitas en silencio.
Tener depresión es sentir en la piel el surco que las lágrimas han hecho y no poder remojarlo, porque ya estás seco.
Llega un momento en que lloras sin lágrimas; el cuerpo se niega a seguir vaciándose por dentro.
Es estar solo en medio de la multitud, caminar bajo la lluvia de un día gris, con la garganta queriendo soltar una nota de bottleneck: larga, melancólica, dolida.
Ves cómo te mueres por dentro y no puedes hacer nada para evitarlo.
Quizá alguien te diga que seas fuerte, que mires hacia adelante, pero solo ves un mundo que se derrite como los relojes de Dalí.
Todo se descompone, y tú solo deseas que la tortura acabe pronto.
No hay alivio en el sueño, ni en la comida, ni en la bebida.
A veces, la mente cansada te susurra que hay salida al final del cañón o en el fondo de una caja de pastillas.
Y lo peor es que te lo crees, porque la voz suena dulce, compasiva, casi amable.
Pero no, esa voz miente. No es la salida: es el eco de tu propio dolor queriendo callarse.
Y aunque cueste creerlo, la vida aún tiene rincones donde duele menos.
No lo ves cuando estás en la oscuridad, pero existen.
Son pequeños gestos, miradas, silencios, personas, abrazos.
La luz no aparece de golpe, sino que se filtra.
Y cuando eso ocurre, te das cuenta de que sobrevivir no era rendirse:
era seguir respirando, incluso cuando dolía hacerlo.