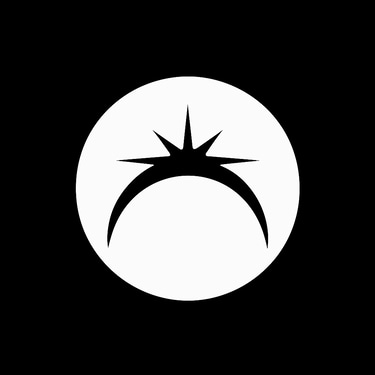El guardián del abandono
Dave
8/6/20253 min read


Despierto. Abro los ojos y la luz se me clava como dagas incandescentes.
No estoy en mi cama. No estoy en mi casa.
Estoy tendido sobre un tapiz de hierba en lo alto de un pequeño altozano.
Me siento aturdido. Desorientado. Frente a mí, un sendero color pizarra desciende serpenteando hacia un monolito oscuro, no muy distante.
A ambos lados, la tierra arcillosa se agrieta bajo arbustos amarillentos, de ramas blanquecinas y corteza resquebrajada, como si la vida los abandonara poco a poco.
Camino. Mis pies desnudos susurran sobre los guijarros.
Cuando termino de descender, escucho un murmullo.
Un murmullo que se transforma en vibración.
Vuelvo la cabeza y descubro uno de los arbustos atrapado en una esfera transparente, como si el aire mismo lo hubiese encerrado.
Dentro, se desata una tormenta silenciosa, vibrante, que azota cada rama en un estruendo mudo.
Las hojas se desprenden una a una, arrancadas por ráfagas invisibles, y vuelan con furia en un caos contenido.
Las ramas se quiebran lentamente, hasta que solo queda el esqueleto desnudo del arbusto, temblando en el centro de esa prisión.
Sigo el sendero en dirección al monolito, y cada vez que paso junto a un arbusto, la escena se repite: una burbuja de caos lo envuelve, desata su tormenta silenciosa y lo reduce a un esqueleto retorcido, mientras la vibración se clava en mi interior como un eco que no es mío.
Paso a paso, la tensión crece. El monolito se alza ante mí con forma de reloj de arena, alcanzando los seis metros de altura. Su superficie de negro ónice, tan pulida que parece beber la luz, emana una presencia ominosa que hiela el aire a mi alrededor.
Una escalera de inquietante violeta metálico oscuro abraza su estructura. A medida que avanzo, los peldaños destellan levemente, como susurrando secretos que jamás deberían ser pronunciados. Cada paso arranca un gemido metálico, como si la propia escalera se quejara de mi osadía.
En su parte superior hay un objeto que desde mi punto de vista me recuerda a un atril. Intuyo que debe ser la clave para salir de esta prisión abierta.
Asciendo con el frío del metal trepando por mis huesos. El trueno suena, primero lejano, luego cercano, hasta volverse un rugido que me empuja a subir más rápido.
Cuando alcanzo la ‘cintura’ del reloj de arena, el monolito pulsa con una luz apenas perceptible. No es un eco; es un latido. Y con cada latido arranca algo de mí, recuerdos que no alcanzo a nombrar, trozos de mí que se evaporan.
El viento invisible me desgarra pensamientos y los esparce como hojas. Siento que algo me sigue, aunque no hay pasos, solo una sombra sin cuerpo que acecha pegada a mi espalda.
El atril me espera. Brilla débil, como un faro moribundo, y cuando extiendo la mano, la vibración se vuelve insoportable, hasta que me atraviesa por completo.
Todo se rompe.
Despierto jadeando, con la garganta seca, la piel ardiendo y un sabor metálico en la boca. El silencio me aplasta. La luz vuelve a atravesar mis ojos como dagas incandescentes.
Estoy en casa.
Pero no es mi casa.
Las paredes, desnudas. Los muebles, cubiertos de polvo. El tic-tac de un reloj en la cocina. Y un olor agrio, a abandono. Camino descalzo; el suelo cruje bajo mis pies, devolviéndome un eco hueco.
—¿Hola? —mi voz se pierde en la nada.
No hay respuesta. Solo el susurro del viento colándose por una ventana entreabierta.
Entonces lo veo, en una esquina del salón.
Un oso de peluche, sentado, inclinado hacia un lado, cubierto de polvo. Su ojo de botón cuelga de un hilo, y aún así, parece mirarme con un reproche mudo.
Me agacho, lo tomo entre las manos. Huele a tiempo, a recuerdos, a alguien que ya no está.
Miro alrededor y siento el mismo vacío que en el sueño, solo que ahora no hay monolito ni tormenta silenciosa. Solo yo… y la certeza de que ya no queda nadie.